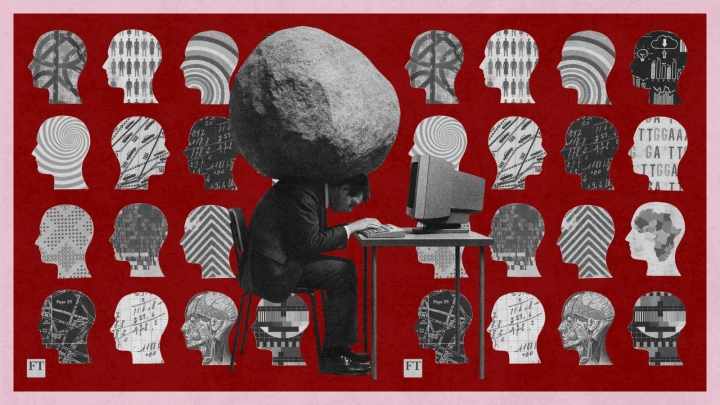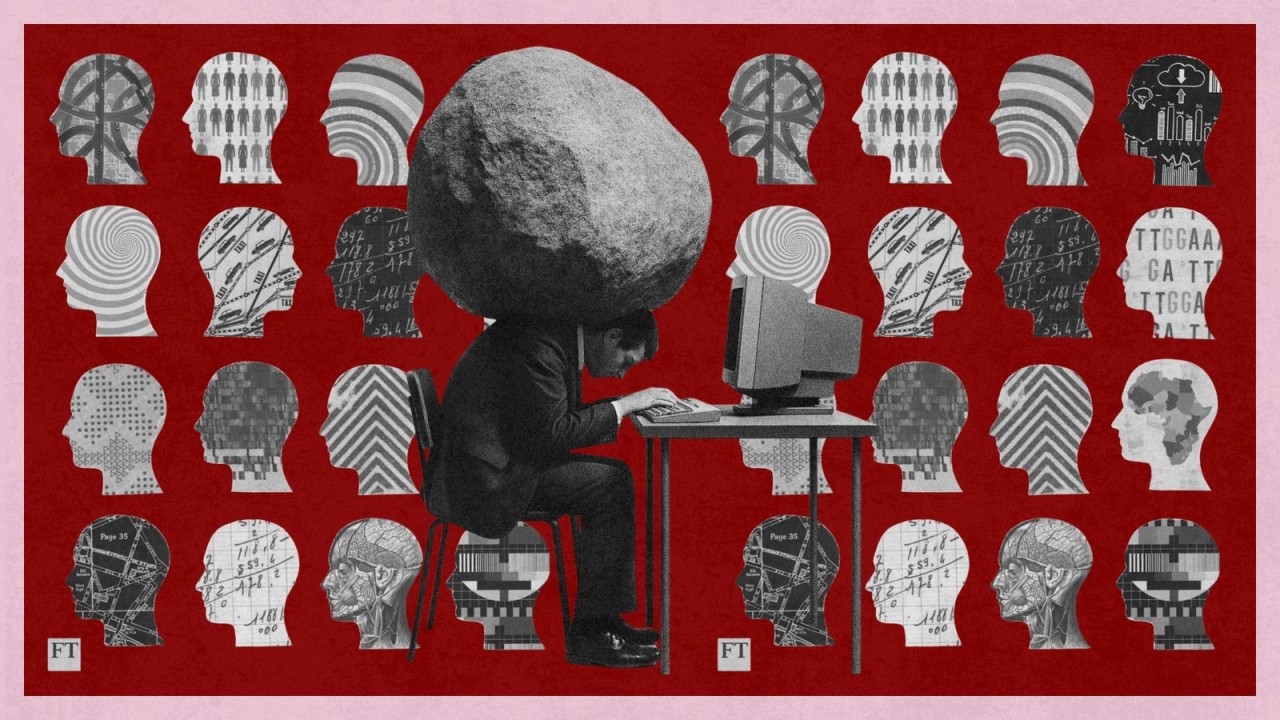El burnout, un síndrome de desgaste laboral, provocado por estrés crónico en el entorno del trabajo dejó de ser un problema aislado para convertirse en una marca generacional. La ansiedad, insomnio y fatiga extrema golpean a quienes viven atrapados en la cultura del “nunca parar”.
El cansancio tiene rostro joven
A las 11 de la noche, Sara, estudiante universitaria, todavía revisa pendientes en su computador. A la mañana siguiente tiene clases, trabajo y un proyecto personal. “Tengo que organizarme en Google Calendar y en Notion, porque si no, no logro cumplir con todo”, cuenta. Cuando no sigue su plan, las tareas se acumulan y el fin de semana se convierte en otra jornada laboral.
Cortesía Sara Toro. Edición por Camila Vásquez.
Estudia y trabaja, lo que la obliga a mantener una disponibilidad casi permanente. “Trato de que mi salud mental esté primero porque si no pongo límites, no rindo. Pero a veces me toca hacer cosas fuera del horario laboral, aunque sé que no está bien delimitado”, reconoce.
Lo que vive Sara es común entre los jóvenes colombianos: jornadas largas, múltiples responsabilidades y una sensación de culpa cuando paran. “Me pasa muchas veces” dice, “si descanso siento culpa pero igual, no quiero dejar de descansar”.
El derecho al descanso
En Colombia, en 2022, el Ministerio de Trabajo reportó cerca de 32.000 casos de enfermedades laborales, entre las cuales se incluyeron transtornos mentales como la ansiedad y la depresión. La hiperconexión digital borró las fronteras entre vida laboral y personal.
“La Ley 2191 de 2022 garantiza que los trabajadores puedan desconectarse una vez cumplida su jornada laboral”, explica Paula Carreño, abogada especialista y magister en derecho laboral. La norma obliga a todas las empresas, públicas y privadas, a tener una política de desconexión laboral que defina cómo se respetan los horarios y los medios para denunciar abusos.

La ley del derecho a desconectarse. Por Camila Vásquez.
Carreño aclara, sin embargo, que la brecha entre la norma y la realidad es grande. “En Colombia todavía se confunde desconexión con falta de compromiso. Y ese es el primer problema”, afirma. Según Paula, las políticas solo aplican a trabajadores formales, dejando por fuera a quienes trabajan por prestación de servicios, una figura que se usa ampliamente con los jóvenes.
 Cortesía Paula Carreño. Edición por Camila Vásquez.
Cortesía Paula Carreño. Edición por Camila Vásquez.
“Las empresas deben capacitar a sus líderes y garantizar que nadie sea contactado fuera del horario laboral. No se trata de evitar el trabajo, sino de proteger el bienestar. La desconexión no es falta de compromiso, es un derecho”, enfatiza.
Carreño indica que el burnout fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en 2020 como enfermedad laboral. Además, según la experta, en Colombia existen resoluciones que permiten catalogar el agotamiento psicológico derivado del trabajo como una afectación laboral, pero advierte que falta mucho para que esa protección se materialice. “Las normas están, pero falta conciencia, pedagogía y aplicación real. Todavía hay una distancia entre el papel y la vida cotidiana”, comenta.
“Muchas personas no saben que pueden exigir su desconexión, ni a qué entidad acudir si la empresa no cumple”, advierte. Esa ignorancia convierte la norma en algo simbólico más que práctico.
Paula insiste en la responsabilidad directa de las empresas: ellas deben crear, articular e implementar esa política, capacitar líderes y abrir canales de denuncia internos. Si el diálogo falla, el proceso se puede escalar: un trabajador puede hablar con su jefe, acudir a talento humano o al comité de convivencia. Si aún no hay solución, se puede elevar el caso mediante tutela: “Es un derecho reconocido, no un favor”.
Lea también: Fotoperiodismo: el arte de mirar lo humano
Entre los límites y la culpa
Para Daniela Soacha, socióloga y trabajadora, el equilibrio entre la vida personal y laboral es un ejercicio diario. “Los días que logro tener éxito en eso son cuando pongo límites internos y externos. A veces me digo: ‘hasta esta hora trabajo’, y así lo comunico a las personas con las que tengo compromisos”, cuenta.
 Cortesía Daniela Soacha. Edición por Camila Vásquez.
Cortesía Daniela Soacha. Edición por Camila Vásquez.
Daniela habla de algo que no aparece en las leyes: la dificultad de desconectarse mentalmente. “Cierro el computador, pero la cabeza sigue pensando en el trabajo. Si no me obligo a desconectarme, me enfermo”, confiesa. Aprendió que descansar no es opcional: “Si paso el fin de semana pensando en el trabajo, llego agotada el lunes y eso afecta mi salud”.
Su testimonio muestra una forma de resistencia cotidiana. Organizar el día, escuchar el cuerpo y priorizar el bienestar se vuelven estrategias de supervivencia. “A veces necesito cerrar oficina a las cuatro y salir a caminar. Es la única forma de despejar la mente”, dice.
Aun así, admite que la culpa aparece cuando descansa. “Me siento mal si otros están trabajando. O si mi pareja trabaja y yo estoy viendo una serie. A veces comparo mi ritmo con el de otros y pienso que no hago suficiente”.
De la hiper-productividad al colapso
Mauricio Toro, excongresista y exdirector del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), alerta que la dimensión laboral del burnout es solo una pieza dentro de un problema mayor: la salud mental de los jóvenes. Para él, no basta con leyes si la infraestructura pública no brinda respuestas efectivas.
 Mauricio Toro. Vía Meet. Edición por Camila Vásquez.
Mauricio Toro. Vía Meet. Edición por Camila Vásquez.
El excongresista le contó a Plaza Capital que durante los últimos años, y con más visibilidad tras la pandemia, los casos de depresión, ansiedad y suicidio han crecido, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos: “Solo en lo que va del año, 430 jóvenes entre 18 y 28 han acabado con su vida”.
Aunque Toro reconoce avances legislativos, pues existe una nueva ley de salud mental y se habla de atención prioritaria, también denuncia que esas normas quedan solo en papel.
Cuando quienes necesitan ayuda buscan atención en EPS, muchas veces encuentran barreras como la demora excesiva: “Las EPS hacen esperar meses una cita psicológica y los jóvenes terminan sin atención real”. Además, el Estado carece del personal especializado como: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Esa carencia impide que las leyes se materialicen en bienestar real.
Mauricio Toro relaciona directamente este panorama con el agotamiento laboral y emocional que viven miles de jóvenes por: la presión por rendir y la inestabilidad laboral. “Esta generación creció con la exigencia de estar disponible siempre, en el trabajo, en las redes, en la vida, y eso está pasando factura”, opina.
Por eso, insiste en que el cambio debe ir más allá de lo legal: requiere una transformación cultural profunda, una sociedad que aprenda a escuchar, a pedir ayuda y a validar el descanso. “Ir al psicólogo debe ser tan normal como ir al médico. Decir ‘necesito ayuda’ no es una debilidad”, afirma.
Le puede interesar: Julio Pulido, paz y café
Apagar el computador
Aunque las normas reconocen el derecho al descanso y la desconexión, en la práctica muchos jóvenes siguen atrapados en una cultura que glorifica el cansancio. La línea entre trabajar y vivir se ha vuelto casi invisible.
Paula, Daniela, Sara y Mauricio coinciden en un punto: la conversación sobre salud mental y burnout apenas comienza en Colombia. Mientras la ley garantiza la desconexión y la protección del descanso, la cultura laboral sigue midiendo el compromiso por la disponibilidad.
“Trabajar con salud mental debería ser una garantía, no un privilegio”, dice Carreño. Y para que eso ocurra, el país necesita algo más que normas: necesita conciencia, empatía y descanso real.